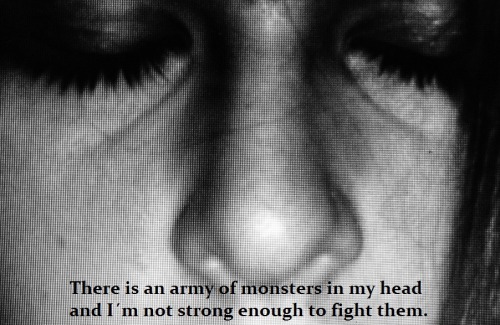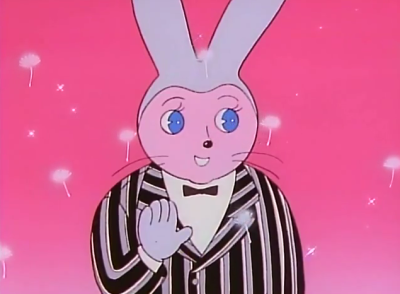Me había quedado sola poco a poco, sin pena ni gloría. Solo me quedaban objetos materiales, que pronto tendría que vender para pagar el alquiler.

Mi padre me llamaba todos los días diciéndome que volviese a casa "no tienes porque estar así", me decía.
- No te puedo dejar dinero ahora, pero aquí tienes una cama y comida. Lo sabes.
- Lo sé. Te quiero.
Colgué y le dí otro trago al café caliente. Llevaba cincuenta pavos en el bolsillo, lo único que me quedaba. Le hice un gesto al camarero para que me cobrase; se acercó y recogió mi mesa.
- Perdone, se deja la carpeta.
- Si, perdona...
- Vaya, ¿Los ha hecho usted?
Con sus largos dedos con olor a café saco uno de los dibujos de mi carpeta. Lo trató con delicadeza y lo observó unos segundos.
- Tengo veinte años, no me trates de usted.
- Tienes talento.
- Me dedico a eso.
- ¿A tener talento?
Soltó una agradable risa. Madura e inocente.
- ¿Te interesaría un trabajo?
- ¿De camarera?
- No, no por Dios. De ilustradora. Estoy creando una web con un compañero. Nos vendría bien, aunque bueno... no podríamos pagarte hasta que no empezase a funcionar.
- No trabajo con programadores, gracias. Son todos idiotas.
- ¿Has conocido a muchos?
- A cuatro. Y ya tengo suficiente.
Volvió a reír.
- Toma. Te apunto mi correo. Piénsatelo.
Así lo hice, y meses después por cosas del destino todo aquel tinglado funcionó. No tuve que vender nada, ni tampoco volví con mi padre. Por los pelos, siempre por los pelos.
Cuando salí del bar miré el trozo de papel donde había apuntado su nombre y su correo.
"Diego Salvador" ponía. Me pregunté toda la vida si sus besos sabrían a café.